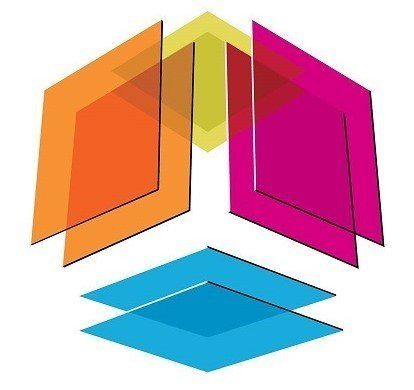Rinde Barcelona emotivo homenaje al Dr. Eusebio Leal Spengler
6 de septiembre de 2021

El 2 de septiembre de 2021 tuvo lugar en Barcelona un acto de homenaje a la figura del
Dr. Eusebio Leal Spengler.
El homenaje tuvo lugar en el Palacio del Gobierno Militar, en el marco de los conciertos de plenilunio de este año. Su organización estuvo a cargo de la Sra. Carmen Fusté, presidenta de la
Asociación de amigos del Castillo de Montjuïc.
El acto fue presidido por el jefe de la 3ª Subinspección General del Ejército, el General Joaquin Broch Hueso, y contó con la asistencia del Sr. Javier Leal, hijo del Dr. Eusebio Leal, del Cónsul de Cuba en Barcelona
Sr. Alain González, así como de diversos miembros de la Embajada de Cuba en España, encabezados por el agregado cultural Sr. Ernesto Valdés Alonso.
Por parte del Comité Organizador de ICOUL La Habana, asistieron los señores Alfonso Fernández, Félix Pérez y Ferran Ferrer Viana (por parte de WTTC) y el Sr. Texidor Savigne en representación de la Fundación Antonio Núñez Jiménez. La Dra. Liliana Núñez, desplazada a estos efectos a Barcelona, no pudo asistir por dificultades en las conexiones aéreas.
Durante el acto, que tuvo un carácter muy emotivo, se recordó la extraordinaria labor llevada a cabo por el Dr. Eusebio Leal para la conservación del patrimonio de la Habana Vieja, y tuvo lugar la actuación de dos excelentes cantantes cubanas: Tenva Rojas y Ludmila Merceron.
Un emotivo homenaje, a la espera del que llevará a cabo durante el Congreso ICOUL La Habana, a celebrar próximamente.
En la fotografía, de izquierda a derecha; Alfonso Fernández CEO de WTTC, Ernesto Valdés, agregado cultural Embajada de Cuba, Texidor Savigne, delegado para Europa de la FANJ, Alain González, cónsul general de Cuba en Barcelona, Ferran Ferrer Viana, presidente de WTTC, Carmen Fusté, organizadora del Homenaje, Félix Pérez, secretario de ICOUL La Habana.

Su visita a la Fundación no sólo es un reconocimiento y estímulo al objeto social de la institución y a la importancia que la dirección del país da para el desarrollo futuro del país. El interés a la misma altura que da a el emprendimiento individual de nuestros ciudadanos, está vez en la figura de Liliana Núñez Velis, es la certeza de que el gobierno y sobré todo el partido como ente rector del futuro desarrollo del país ha destabusado y dejado de marginar definitivamente el papel de los autónomos en Cuba, para poner toda su atención y empezar a facilitar mecanismos más prácticos y menos politizados al empeño de ellos. En ellos está la salvación de nuestra maltrecha economía. Mi orgullo institucional de esa visita, se acompaña del que siento, sabiendo que Liliana, sin proponérselo, ha aportado un granito de arena a lo que está por venir en beneficio de nuestros emprendedores, que se traduce en beneficio del sostenimiento político económico que urge para el futuro de nuestro proceso político.

LA EROSIÓN Las copas de los árboles detienen con sus hojas el impacto de la lluvia. Al caer las gotas sobre las hojas y ramas, se deslizan suavemente hasta llegar a la hojarasca del suelo, de manera que no pueden erosionar los suelos. Cuando llueve en una zona boscosa, el agua caída no puede correr violentamente por la superficie, el llano o las laderas inclinadas, porque en su camino tropieza con las raíces, con los troncos y con las hojas muertas. Es decir, que éstos fungen como pequeñísimas “represas” y el agua se ve obligada a hundirse o infiltrarse en el suelo y alimenta así el manto freático, mientras que otra parte alimenta las cuencas fluviales. En los bosques, la tierra queda como escondida entre la hojarasca y protegida por la malla que forman las raíces de los árboles, de manera que la erosión apenas se produce. Los arroyos que atraviesan las zonas boscosas son de aguas claras y limpias porque apenas llevan tierras en suspensión, mientras que los ríos que fluyen por los valles en que el hombre ha talado sus márgenes se ven turbios por la cantidad de tierras y basuras que el torrente arrastra después de un aguacero. La erosión es un enemigo mortal porque se lleva la tierra. Por esto es necesario combatirla sin tregua, pues prácticamente todo lo que el Hombre tiene procede de la tierra: plantas, animales, alimentos, maderas. “LOS CUATRO HERMANOS” Tenemos que ver y estudiar la tierra, el bosque y el agua como si fueran piezas de una misma máquina, porque si descuidamos uno de estos factores dañaremos a los dos restantes. Una sabia sentencia de los indios amazónicos del Brasil dice: “Proverbio de los Cuatro Hermanos: La Amazonia nunca será regida por los hombres. “Es regida por cuatro hermanos: la selva, el río, la lluvia y la tierra. Si alguno muere, todos morirán y la Amazonia morirá. “Si se destruye la selva, cesará la lluvia, el suelo se abrazará y el río quedará seco. “Si se desnuda la selva, terminará la lluvia y el río quedará seco. “Y si el río deja de correr, morirá la selva, cesará la lluvia y la tierra se convertirá en piedra.” En las montañas, si tumbamos el monte, abriremos las puertas a la erosión y además, acabaremos por disponer de menos agua, pues ésta correrá pendiente abajo con más rapidez al hallarse libre de obstáculos. Y en los valles también tendremos menos agua porque, al tumbar el bosque en las zonas montañosas, habremos alterado el régimen hidrológico de los llanos. Las sierras cubiertas de arbolado son como fábricas de agua, porque envían constantemente la lluvia hacia los valles, lo que no sucede cuando deforestamos las cordilleras, pues éstas quedan sin la humedad permanente que es característica de los altos montes. El equilibrio biológico es un orden de la Naturaleza establecido a lo largo de millones de años. En una zona que no haya sido muy alterada por el Hombre, existe el bosque; en el bosque viven los animales, entre estos pájaros que comen una gran cantidad de insectos dañinos a la agricultura, y lo mismo hacen las ranas y las lagartijas. Si acabamos con todo el bosque, estos animales no tendrán donde vivir y morirán, y entonces los insectos se multiplicarán y cada día dañarán más las cosechas. Al desaparecer los grandes bosques de Cuba, desaparecieron también el carpintero real, el guacamayo y otras muchas especies de aves, así como otros animales y, por supuesto, también muchas especies de plantas. Por otra parte, una tierra sin agua es una tierra muerta, donde no crecen las plantas ni viven los animales. Es necesario, pues, ver al bosque, al agua y a los suelos como factores que deben cuidarse armónicamente; y cuidarlos los tres al mismo tiempo porque si descuidamos a uno de ellos, dañaremos a los otros. LA MEMORIA DE LA HUMANIDAD La Historia nos habla de pueblos que alcanzaron un gran desarrollo de civilización, pero que no tuvieron en cuenta el cuidado de los bosques, ni conocieron los tremendos peligros de la erosión y se quedaron sin agua y sin tierra y aquellas civilizaciones desaparecieron empobrecidas, hambreadas. Escritores de la antigua Roma describieron, hace unos dos mil años, los ricos campos de cultivo del Norte de África; pero hoy todo aquello es un desierto de arena que cubre las primitivas rocas erosionadas. Cuba iba en camino de perder todos sus bosques porque a las empresas madereras solo les interesaba acrecentar su capital tumbando el arbolado sin practicar ninguna repoblación forestal, pero la Revolución ha barrido con el capitalismo y, en la construcción del Socialismo, nuestra tarea es no sólo no destruir la Naturaleza, sino transformarla y mejorarla para bien de todo el pueblo. CÓMO SE DESTRUYERON LOS BOSQUES DE LA SIERRA MAESTRA La erosión en Cuba está ligada a la Historia y a la lucha de clases, consecuencia de los abusos de los explotadores contra los explotados, de los poderosos contra los humildes. Los primeros que subieron estas montañas fueron los indios. Nuestros aborígenes no vivían en las montañas cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba en 1492. Ellos vivían pacíficamente en las playas, en las orillas de los ríos, en las mesetas y en las lomas poco elevadas. Los españoles comenzaron a esclavizarlos para que trabajasen en las minas y en los campos, donde los maltrataban, entonces los indios se fugaron a los montes intrincados, donde les era más fácil resistir a sus conquistadores y colonizadores que poseían armas de fuego y temibles perros y veloces caballos. Así llegaron los primeros hombres a los picos de las montañas de la Sierra Maestra y otras cordilleras de Cuba, obligados a talar los bosques hasta entonces vírgenes para poder sobrevivir. Después del establecimiento de la república mediatizada en 1902, y aún antes, los latifundistas yanquis y cubanos se posesionaron de las mejores tierras de los llanos y desalojaron a los antiguos labriegos, quienes para no morirse de hambre tuvieron que subir las estribaciones de la cordillera. Pero el latifundio se extendía más y más, a medida que esto sucedía, los campesinos tenían que trepar también las montañas más y más. Los que se resistieron fueron víctimas de la feroz represalia de la Guardia Rural, ejército que estaba al servicio de los terratenientes. Este proceso histórico del capitalismo originó en gran medida la destrucción de los bosques de la Sierra Maestra y la consiguiente erosión de sus suelos. Tanto los indios, como los negros cimarrones y los guajiros que subieron a las montañas hicieron allí sus siembras para subsistir, siempre a costa de los bosques. Durante cuatrocientos años las prácticas agrícolas han sido casi iguales. Al asentarse en un inclinado punto de la sierra, se levantaron los ranchos de guano o tabla. Se cortaron los árboles del bosque virgen, se les dio candela y el terreno quedó listo para las siembras. A veces se hacían surcos en dirección de la pendiente Se sembraba el conuco. La tierra por vez primera cultivada, daba una cosecha muy buena de malanga, ñame o maíz, pero al sobrevenir las primeras lluvias, parte del suelo se escapaba hacia las profundas cañadas y valles. El conuco resistía otra cosecha y tal vez una tercera, pero rápidamente aquellos suelos quedaban sin la protección de los árboles y pronto afloraba la roca estéril. En lugar de la antigua y buena tierra quedaba una “pelúa”, cubierta por un yerbajo que le daba aspecto semidesértico a la zona que antes estaba cubierta por el tupido y verde bosque. El campesino tenía entonces que mudarse y repetir el proceso de la “tumba” del monte, la candela y luego la siembra. Y así, años tras años, tenía que recorrer un duro camino por los picos y laderas que quedaban marcados por las improductivas “pelúas”. La sierra, antes húmeda, fértil y boscosa, se fue transformando en suelos deforestados y pobres, en terrenos donde la erosión dañó implacablemente la Naturaleza. La práctica de darle candela al bosque o a los pastos es negativa porque el fuego mata los pequeños animales como las lombrices y las bacterias que enriquecen el suelo, además de exterminar las semillas de muchas plantas. Esto es igual que destruir los huevos de la gallina, porque después no tendríamos polluelos. El proceso descrito no sólo dañó los bosques y los suelos. Las cuencas fluviales, desprovistas de los bosques, quedaron más secas, y aún las regiones llanas, también taladas para dar paso a los latifundios ganaderos y azucareros, recibieron menos aguas. Reiteremos que los españoles, al llegar a Cuba trajeron consigo su tradición de deforestar la Península y convertir en zonas áridas sus antiguos bosques, aparte de que se necesitaban las maderas preciosas de Cuba para su poderosa industria naval y la construcción de sus grandes palacios como El Escorial. “LOS DESMONTES” Recordemos que el sabio alemán Alejandro de Humboldt, apuntó durante su viaje a México, a principios del siglo diecinueve: “... los españoles han obrado aquí como en la Península Ibérica, donde en las grandes llanuras de Castilla no se encuentra un árbol [...]. A causa de la destrucción de los bosques, ha mermado la humedad de la atmósfera y de los manantiales que rodean el Valle de México [...]. Los desmontes, por otra parte, han aumentado los azolves y la violencia de las inundaciones, obligando, desde hace siglos, a construir represas [...]. Hermosas sabanas se han convertido poco a poco en secos arenales [...]. En grandes trechos, el Valle de México no representa hoy día sino una costra de tepetate, desnuda de vegetación [...]. En el Norte de México, una parte no será apta para el cultivo de los cereales hasta que una población reconcentrada y que haya alcanzado un alto grado de civilización venza los obstáculos que la naturaleza opone a los progresos de la economía rural”. LAS LLANURAS Y LAS COSTAS FUERON TAMBIÉN DESMONTADAS Los primitivos bosques de los más extensos llanos de Cuba, como los de Camagüey, La Habana y Matanzas, fueron arrasados para propiciar principalmente la ganadería y los cañaverales. Al talarse grandes extensiones de los manglares costeros se destruyó la primera barrera forestal de Cuba frente al mar, que rápidamente fue invadiendo nuestras tierras. En algunos lugares bajos, como en el Sur de la provincia de La Habana, se sacaron millones de troncos del fondo de los pantanos, los que habían sido sepultados a lo largo de miles de años. Al sacarse esos palos, el agua cenagosa ocupó su lugar y así se fueron formando grandes lagunas salobres como las de Guanamón. LOS ANTIGUOS BOSQUES DE LAS CIÉNAGAS Otro paisaje que ha sido severamente dañado es el de las ciénagas y regiones costeras, donde los árboles de yana, mangle, júcaro y otros han sido sistemáticamente talados para convertirlos en carbón. Para hacer las tumbas y sacar el carbón fue necesario abrir canales en las ciénagas. Por esas grandes zanjas penetraron las aguas del mar durante las mareas altas y la salinidad dañó miles de kilómetros cuadrados. Con el objetivo de proteger mejor el enorme territorio sumergido en Cuba, es necesario conocer cada día más los 67 831 kilómetros cuadrados de nuestra plataforma insular, así como sus formaciones coralinas y líneas costeras, fuentes de inapreciables recursos económicos que alteran perjudicialmente el Medio Ambiente debido al indiscriminado desagüe en nuestros mares interiores de aguas residuales y productos químicos, procedentes de fábricas y centrales azucareros que utilizan las vías fluviales para conducir tales desperdicios, contaminantes de las especies marinas. A veces son las labores de extracción de arenas las que alteran la línea de nuestras hermosas playas, recursos turísticos que debemos preservar para el desarrollo de esa industria, sin contar con el descuido de empresas navieras extranjeras y aun nacionales en el manejo de los desperdicios petroleros que tanto daño causan a las especies marinas, como molestias a los bañistas. LA REVOLUCIÓN HEREDA UN PAÍS TALADO La deforestación no sólo alcanzó las regiones montañosas, donde los precaristas y empresas madereras cortaron sus bosques, sino las zonas costeras, donde los carboneros arrasaron con cuanto palo allí crecía. También los ganaderos y los azucareros, exterminaron los antiguos bosques de las llanuras, de manera que hoy muy pocas regiones de nuestra Patria están protegidas contra los incesantes ataques de la erosión. Esta es la situación que la Revolución Socialista ha heredado del capitalismo. Es necesario un programa audaz, revolucionario, para lograr que llueva artificialmente, convertir el agua del mar en agua dulce y aprovechar mejor los recursos naturales. Resulta importante insistir en no destruir los pocos bosques que aún cubren las montañas de la Sierra Maestra, de Guantánamo, especialmente la Cuenca del Toa, Escambray y Guaniguanico, así como los montes del Sur de Isla de Pinos y los de las penínsulas de Zapata y de Guanahacabibes, sin descuidar los manglares. LA EROSIÓN DEL VIENTO Hay otro tipo de erosión, que no es causada por los ríos, las corrientes o las lluvias, es la erosión eólica o producida por los vientos. En los terrenos secos, no cubiertos por la vegetación, cuando sopla el viento, se forman grandes nubes de polvo, parte de la tierra que vuela por el aire. Esto no sucedía antiguamente en nuestro país, cuando estaba cubierto por los bosques, y en lugar de polvo existía la frescura característica de los montes. Hay regiones en Cuba donde la erosión eólica es bastante grave. Por ejemplo, en Isla de Pinos, que posee un suelo arenoso, siliceo, es bien frecuente observar grandes nubes de polvo que en forma de remolinos ascienden o corren a lo largo de las tierras deforestadas. También en los Pinares de Mayarí y otras zonas del Nordeste del país, el duro suelo rojo, cuando se seca, es arrastrado por el viento y se forman molestas y grandes nubes de color rojizo, sobre todo donde las labores mineras extraen la laterita para obtener níquel. La cubierta vegetal no sólo reduce la velocidad del viento, sino que también impide que las tierras sean transportadas a grandes distancias porque las copas de los árboles o de la vegetación actúan como una cortina contra la cual choca el polvo arrastrado por el viento. Especialmente adecuadas son, en este aspecto, las leguminosas cultivadas en rotación, ya que al crecer profusamente sobre la superficie del terreno, reducen extraordinariamente la voladura del suelo por los efectos del viento. LA REVOLUCIÓN LUCHA CONTRA LAS CATÁSTROFES NATURALES Con el propósito de que no se repitan los efectos de las catástrofes naturales, con resultados tan dañinos para el pueblo, el compañero Fidel Castro, tras el huracán “Flora” dio a conocer al pueblo el inicio de un gigantesco plan de construcciones de presas en toda la cuenca del Cauto y en otras de la antigua provincia de Oriente. Las presas contienen en cierta medida las grandes avenidas de los ríos, amortiguando el brutal “golpe de agua” que lo arrasa todo y siempre teniendo en cuenta que tales obras, contradictoriamente, pueden tener otras nefastas consecuencias que, conociéndolas, pueden ser prevenidas. Para evitar los violentos golpes de agua en el valle del Río Cauto, flanqueado al Sur por la Sierra Maestra, por donde bajan muchos de los afluentes que lo alimentan, es necesario también repoblar forestalmente parte del mencionado valle, pero sobre todo las cabezadas de los ríos que nacen en la serranía. La Revolución desarrolla esos planes. Tanto en el Valle del Cauto como en las montañas se organiza la plantación de millones de árboles que además de ayudar a controlar la erosión, sabiamente explotados serán una importante fuente económica. Por otra parte, la Revolución siembra millones y millones de árboles frutales que darán grandes riquezas a la Nación. Como parte de la lucha contra la erosión, para embellecer más aún a nuestro país, y para tener un clima más fresco, todos debemos sembrar árboles alrededor de nuestras casas, en los patios de las escuelas, en los parques, a orillas de los caminos, en los linderos de las granjas y fincas, a orillas de los ríos. Nuestra Revolución, nuestro Gobierno, ha fundado las bases indispensables para el manejo adecuado de nuestra Naturaleza y ha dado vida a instituciones que ya trabajan en este camino. Nos referimos a la Academia de Ciencias de Cuba; al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y sus institutos de investigación; a la Comisión Nacional de Monumentos, adscripta al Ministerio de Cultura; y a aquellos organismos estatales, de producción, de docencia e investigación, tales como universidades y organizaciones sociales como la Sociedad Espeleológica de Cuba, la Sociedad Cubana de Geografía, Pro Naturaleza, la Fundación de la Naturaleza y el Hombre y otras, unidas en la campaña “Hacia una Cultura de la Naturaleza”.

Foto: Alejandro Basulto En la zona Oeste de la capital, exactamente en el municipio Playa y en el perímetro formado por la prolongación de la 7ma Avenida desde 70 hasta 82, entre 7ma y 9na, se encuentra el Parque Ecológico Monte Barreto, el cual cuenta con una extensión de 15 hectáreas donde se pueden encontrar condiciones agradables para disfrutar al aire libre y visitarlo en familia los fines de semana. La zona conocida como Monte Barreto no eran solo estas 15 hectáreas ni estaba rodeado de hoteles y viviendas como en la actualidad; su área llegaba hasta la costa y se extendía por esta, formando un espacio natural de vegetación costera y terrenos cársicos. En toda esta superficie boscosa, importantes naturalistas cubanos y extranjeros describieron un gran número de especies autóctonas, endémicas nacionales y locales, tanto de la flora como de la fauna de invertebrados. Con valor botánico se identificaban dos endémicos del matorral xeromorfo costero: la Verbesina angulata (desaparecida) y la Centrosema lobatum. Actualmente hay reportadas unas 68 especies, de las cuales 43 son introducidas y 25 son autóctonas entre las que contamos con 21 especies procedentes de América y 4 de Las Antillas. En la fauna se contaban unas once especies de moluscos, el de mayor importancia, por ser un endémico de este lugar, era el Cereiumnumiam barrentonia. Se cuantificaban unas 19 especies de aves, de ellas, 12 residentes permanentes del sitio, según estudios de Reina Echevarría Cruz y otros especialistas en el 2009. Todo ese suelo funcionaba como corredor biológico para numerosas especies de aves, llegadas durante el invierno. Hoy, debido a las trasformaciones ocurridas, estos estudios deben renovarse para tener una visión de cuánto ha variado la biodiversidad del lugar. Geomorfológicamente, esta zona se encuentra en la primera terraza de la costa Norte de La Habana, teniendo su primer nivel formado por rocas de diente de perro, la cual se va elevando en dirección Sur. A medida que Miramar fue creciendo, esta área natural fue disminuyendo su tamaño. En los años 90, con el crecimiento del turismo, se valoró la construcción de varios hoteles, lo que amenazaba sus servicios ambientales. En el año 2000, la Fundación Antonio Núñez Jiménez realizó dos Mesas Redondas SOS Playa, en las que se vio la necesidad de preservar el espacio que quedaba de Monte Barreto como un relicto natural y no seguir degradándolo por el crecimiento de la progresiva urbanización. Gracias a esto y al esfuerzo y gestión de todos los interesados, se conservó el sitio que hoy ocupa el Parque Ecológico Monte Barreto. La creación de parques ecológicos urbanos tiene una gran importancia porque efectúan numerosas funciones ecológicas dentro de una ciudad. Debido al proceso de fotosíntesis contribuyen con la disminución de la concentración de CO2 en el aire y aumentan las de O . La vegetación actúa como filtro de las partículas de polvo y smog. Mejoran las condiciones climáticas de las ciudades y ejercen una influencia amortiguadora al reducir las temperaturas máximas, evitar el descenso brusco de las mínimas e impedir así la formación de islas de calor. Actúan como barrera para los vientos: ejercen una disminución en la velocidad del viento dependiendo no solo de la densidad arbórea, sino también de la altura y la configuración de la copa. Además de esto, disminuyen los decibeles de ruidos, generados por el funcionamiento de la ciudad debido a las cámaras de aire que se forman en el follaje de los árboles. Los parques urbanos tienen también otros valores que se deben tener en cuenta como el hecho de que pueden convertirse en el símbolo del bienestar y "salud" de una ciudad; se pueden asumir como una extensión del área de vivienda de los pobladores y constituir un lugar de encuentro y recreación ; se pueden encontrar relacionados con hechos históricos de importancia local o nacional; sus alrededores incrementan su valor económico dado que adquieren un valor agregado. Permiten encontrar satisfacción personal y felicidad; constituyen hábitat y protección de la flora y fauna urbana, y contribuyen a perseverar la visualidad y el paisajismo urbano. El actual Parque Ecológico Monte Barreto presenta una característica que lo hace único entre los parques urbanos y dentro del municipio Playa. Este lugar funciona como un tragante para todas las aguas que bajan por las calles que lo rodean, o sea, es un sumidero natural. Esto es posible porque su suelo está sobre rocas calizas, las cuales presentan numerosas grietas por donde el agua se infiltra hasta el manto freático. Cuando ocurren fuertes aguaceros, al estar toda la zona impermeabilizada por el asfalto y el hormigón, se pueden ver grandes cantidades de agua corriendo por las calles, las que se depositan en el parque, allí se acumulan y van infiltrándose lentamente hasta que se queda nuevamente seco. Hace algunos años existía allí una dolina, depresión de tamaño variable mayor que ocurre en terrenos cársicos; permitía que estas aguas se escurrieran rápidamente, pero durante la construcción de los hoteles aledaños, una gran cantidad de escombros fue arrojado en esta y finalmente tapada, lo cual provocó que el proceso de infiltración del agua hasta el manto freático sea ahora más lento. Si además de esto se permite que dentro del parque se realicen actividades que compacten el suelo, esta función ambiental se verá comprometida y las inundaciones durarán cada vez más. Actualmente, el Parque Ecológico Monte Barreto acoge a numerosas familias, las cuales aprovechan el espacio abierto y las áreas verdes para desarrollar distintas actividades. Durante toda la semana se pueden encontrar personas que lo visitan para hacer deportes, entrenar a sus perros, ensayar con algún instrumento musical, estudiar solo o en grupos y otras actividades que enfatizan la utilidad que tiene este lugar en la ciudad. Hay también actividades de servicios como la gastronomía y algunos trabajadores por cuenta propia que han establecido allí sus propuestas, de interés para el público. Antonio Núñez Jiménez históricamen- te alertó sobre la importancia del servicio ambiental que presta a la ciudad este ecosistema. La Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ) ha tenido y tiene una relación muy cercana con Monte Barreto; como Institución hemos dado acompañamiento metodológico y apoyo a las administraciones del lugar. Durante el desarrollo del proyecto Educación Ambiental y Pioneros Exploradores en el Parque Monte Barreto, que está llevando la FANJ, financiado por Fondo Canadá-Cuba para Iniciativas Locales (FCCIL Embajada Canadá), realizamos un taller donde participaron varias de las instituciones incidentes en el Parque, además de miembros de la comunidad. Durante este evento, se constató que algunas de las actividades que se desarrollan, afectaban la vegetación y el suelo, se producían emisiones de CO y ruido, se corría el riesgo de vertimientos de combustibles, aceites e incendio y se sobrecargaba el Parque en exceso. Afortunadamente, después de varios intercambios de trabajo con el Gobierno de Playa, el resto de las instituciones y la comunidad, se han regulado las actividades que se cumplen allí y, hoy, todos tenemos un Parque más organizado y listo para ser disfrutado por todos preservando los i mportantes servicios ambientales que brindan a la comunidad, lo cual debe ser su función principal. La existencia de este Parque es una gran oportunidad para todos sus usuarios, que también incluyen la flora y fauna que necesitan su espacio. Así podemos, sin salir de la ciudad, encontrar la paz y la tranquilidad que necesitamos en algún momento de nuestras vidas para conectarnos con nuestro Medio Ambiente y con nosotros mismos.

En los últimos años, se ha producido un despertar mundial en relación con la protección del ambiente , pero en la Educación Ambiental de la juventud se hace hincapié en el aspecto material de los componentes del entorno; sin embargo, éstos tienen una riqueza espiritual cuya difusión puede contribuir mucho a la conservación de la biodiversidad. Demostremos a nuestros hijos esta verdad al abrir nuevos horizontes en la conciencia de la necesidad impostergable de cuidar los recursos forestales del Planeta y así crearemos nobles sentimientos en una enseñanza combinada con la recreación, para inculcar el amor a los símbolos, la Naturaleza, la Humanidad y la Patria. Desde los albores de la vida en la tierra hasta nuestros días, el valor histórico-cultural de los bosques es inmenso; son fuente de inspiración para los creadores en cada una de las civilizaciones. Todos los pueblos y religiones de la Antigüedad tenían bosques sagrados; en la Acrópolis de Atenas existe el Olivo Sagrado de Palas Atenea; la Higuera para los romanos era sagrada, pues bajo una de ellas la loba amamantó a Rómulo y Remo. En esos tiempos, talar un árbol sagrado era castigado con la muerte y entre los pueblos eslavos, ¡se rogaba a los espíritus que habitaban en un árbol para que les permitieran cortarlo! Una bella costumbre, posible de rescatar, es la que tenían los romanos de sembrar un árbol al nacer un niño, pues aquél le serviría de protección y le daría su vigor y longevidad; el muchacho debía cuidarlo entonces como su propia vida. Otro precedente aplicable en nuestros días, es el milenario Calendario Céltico, donde cada mes tenía asignado un árbol, además, en él, el abeto del Norte, árbol del alumbramiento, presidía el 24 de diciembre, resurgimiento del Sol, fiesta de la Natividad del Niño Dios, origen de la hermosa tradición del Árbol de Navidad. Existen hoy, en el mundo, bosques y árboles tan sagrados y dignos de veneración, como los del pasado remoto. Para confirmar su impronta en el crecimiento emocional del alma humana veamos los siguientes ejemplos: • El Bosque de Teutoburgo , en el Noroeste de Alemania, símbolo de la soberanía nacional, allí en el año 10 NE, los germanos y su jefe Arminio derrotaron a los invasores romanos. • El Bosque de Sherwood , cerca de Nottinghan, en Inglaterra, sede del legendario Robin Hood y sus alegres compañeros. • Los Olivos del Huerto de Getsemaní , lugar sagrado del Cristianismo, donde Jesús de Nazareth se retiró a orar por la Salvación de los hombres, en Jerusalén. • Árbol de Guernica : Bajo este roble se juntaba la Asamblea General del gobierno de Vizcaya para efectuar las elecciones. Allí, en 1476, juraron los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, mantener los fueros de los altivos vascos. • Árbol de las Hadas, cerca de Donremy, encina en la que Juana de Arco jugaba con sus amistades cuando niña, cantaba y danzaba. • Haya de Vincennes , con su copa como techo, el rey de Francia San Luis concedía audiencia a los que clamaban justicia. • Winston Churchill, el estadista británico, en la II Guerra Mundial, pese al peligro de los bombardeos, acudía a los bosques para pensar en la forma de vencer al Eje nacifacista Roma-Tokío-Berlín, visitar campamentos infantiles e infundir valor con su ejemplo a los ingleses. • Al llegar a la edad viril en Transkei, entre los tembu, su tribu, Nelson Mandela, el gran líder del pueblo sudafricano, hubo de superar, para alcanzar la categoría de guerrero, una larga jornada de supervivencia en los bosques de las montañas, la cual fue importante en su formación política, como él manifestó en el juicio de 1964, allí fortaleció su cuerpo y el temple de su corazón, para luego enfrentar la epopeya que ha sido su vida. • Laurel de la Zubia , cerca de Granada, entre cuyas ramas se guareció la reina de España Isabel la Católica durante las operaciones contra los moros en 1491. • George Washington, Padre de la Patria de los Estados Unidos de América, en 1777 se retiró a invernar con sus tropas a los bosques de Valley Forge; allí se recuperó el ejército republicano y se elaboró la estrategia de la victoria. • El Libertador Simón Bolívar, desde niño, aprendió el amor por la vida al aire libre, gracias a las enseñanzas de su maestro Simón Rodríguez, quien le inculcó las ideas de los filósofos del siglo XVIII, y de camino por las selvas venezolanas, a la vista de los colosales árboles tropicales, soñó con las hazañas que un día realizaría para asombro del Universo. • Benito Juárez, Benemérito de las Américas, era apenas un pequeño indio cuando estudiaba sus primeras letras a la sombra de los árboles, así comenzó a adquirir los conocimientos que un día servirían para defender la soberanía mexicana. • Los Mangos de Baraguá , constituyen un hito en la confirmación de la Nacionalidad cubana, de los ideales de Independencia. A su sombra, el 15 de marzo de 1878, el Mayor General Antonio Maceo protagonizó su inmortal Protesta para mantener el honor y los principios de la Revolución comenzada por Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria. Maceo, con su intransigencia revolucionaria, da continuidad al proceso emancipador que dará el golpe de gracia al colonialismo español en América. • El Complejo Monumentario de San Pedro , lugar de la caída en combate del Lugarteniente General del Ejército Libertador Antonio Maceo, está en medio de un bosque. Al Mausoleo donde reposan sus restos en El Cacahual, lo rodea una hermosa arboleda. • Árbol de la Confraternidad Panamericana , ceiba sembrada en La Habana el 24 de febrero de 1928 con tierra de las naciones del continente como signo de la amistad entre nuestros pueblos. • Ceiba del Templete , en La Habana Vieja, allí nació la Villa, se reunió el primer cabildo y se predicó la misa de bautizo de la futura capital en 1519. • El Padre Guillermo Sardiñas, Capellán del Ejército Rebelde y Comandante de la Revolución, en la lucha contra la dictadura, cumplía con su deber de sacerdote y cubano y se sentía más cerca de Dios rodeado de la floresta de la Sierra Maestra. • El Comandante en Jefe Fidel Castro, joven estudiante en los años 40, en las etapas de vacaciones exploraba los Pinares de Mayarí. En estas excursiones, comprendió que la Naturaleza sería la aliada para la lucha, se podría convertir en nuestra más formidable fuerza y el bosque pasaría a ser un arma de combate. • El Apóstol, José Martí, un enamorado de la Naturaleza, la disfrutó a plenitud en las tierras que pisó, nos urge a la “…conservación de los bosques, donde existan, el mejoramiento de ellos cuando existen mal, su creación, donde no existen…” Esta herencia ancestral, milenaria, esta experiencia, hay que saber aprovecharla, es el poder del árbol , presente en el subconsciente colectivo y el individual, donde todavía subsisten la imagen del árbol como arquetipo, incluso como uno de los símbolos más significativos, vivos y universales. Seamos activos defensores del ambiente; es una forma de luchar por la protección de los ecosistemas recibidos de nuestros antepasados. Nosotros hemos de mejorarlos y entregarlos a sus legítimos herederos, las generaciones futuras, a ellas les toca admirar, utilizar, incrementar y conservar este legado vital capaz de inspirar a nuestro Héroe Nacional un verso inolvidable: Denle al vano el oro tierno, que arde y brilla en el crisol, A mí denme el bosque eterno, Cuando rompe en él, el Sol. Referencia bibliográfica. Revista Se Puede. Año 8; Núm. 29, enero-marzo 2004.

Actualmente en el planeta, 4.000 mil millones de personas viven literalmente de y en las ciudades, el otro 50 % de la población mundial en sus alrededores y dependiendo de las mismas. La magnitud del problema hace que cada vez más sea muy importante y vital avanzarse a esa situación. Las ciudades necesitan de una forma vital: sanidad, tanto personal como de infraestructuras, seguridad y servicios de emergencia, suministro constante de alimentación, energía y agua. Además de conseguir que sean habitables confortables y que inviten a vivir en ellas. Cada vez es más necesario estudiar y analizar las ciudades en su contexto global, al ser unos núcleos de población de gran riesgo concentrado. Cualquier falta de suministro vital paralizaría la vida de millones de personas y crearía una situación incontrolable. Las ciudades envejecen cada minuto, sus infraestructuras se deterioran y son insuficientes por la concentración de personas cada día en aumento. Por ello es necesario e imprescindible crear foros a nivel internacional que constantemente, al margen de la política y las instituciones (controladas en ocasiones por intereses partidistas) aporten la experiencia in situ y las ideas y propuestas puedan de una manera libre ser consideradas en foros donde toman relevancia y son puestas en valor. Desde WTTC creemos en la participación de todas las personas que viven y perciben cada día la problemática de las ciudades de todo el mundo y, por ese motivo, WTTC creó el Congreso Internacional de Paisaje Urbano , desde donde se da acceso a las personas, técnicos, instituciones y empresas para manifestar y exponer sus logros ideas y proyectos para beneficio de todos los ciudadanos. Este año 2021, el tercer congreso de paisaje urbano se celebrará, conjuntamente con la Fundación Antonio Núñez Jiméne z, en La Habana , donde estamos seguros que, después de la situación de covid que estamos viviendo, se presentarán multitud de nuevas iniciativas que aporten soluciones a una nueva magnitud problemática urbana. Ciudades en las que se han confinando a millones de personas en sus casas. En ICOUL, entre otros temas relevantes, se presentarán y debatirán experiencias y soluciones para esa extrema situación que ha puesto a prueba la debilidad expuesta de las ciudades. Les esperamos a todos en el tercer congreso de paisaje urbano en La Habana en el mes de octubre de 2021.

Hace ya un año que el COVID-19 nos cogió por sorpresa en plena reflexión sobre cómo estaban evolucionando los valores de uso en nuestras ciudades. La pandemia ha invadido nuestro espacio urbano exigiendo de la limitada capacidad creativa de nuestros políticos ideas para convertir espacios y acoger temporalmente nuevos usos de emergencia. Mientras muchos de nosotros, renunciamos a algunos usos del paisaje y nos quedamos en casa adaptando nuestro hogar como oficina, escuela, guardería o enfermería, vemos como distintos espacios de turismo o esparcimiento se han cerrado o se han reconvertido para cumplir funciones sanitarias durante la crisis. Pero conviene superar la fase descriptiva de este artículo y regresar a nuestro concepto multifocal del paisaje urbano en el que se integran diversos ámbitos multidisciplinares en los que se desarrollan tanto estrategias de análisis como de intervención y planificación Ferrer Viana nos ha hablado en un post anterior del valor de uso del paisaje e insiste en la necesidad de profundizar en la gestión del valor de uso en la nueva formulación del townscape. Todo ello creo que adquiere pleno valor cuando advertimos que la ciudad y la ordenación de su paisaje urbano son ejes fundamentales a través de los cuales se organizan las sociedades. Sin embargo, me parece que esa consideración del valor de uso del paisaje urbano nos limita y nos retrotrae al principio de los tiempos en los que la creación de la ciudad se basaba exclusivamente en su valor de uso. Actualmente, a ese valor natural y simbólico, se ha ido añadiendo paulatinamente el valor de cambio cuando la ciudad se ha ido convirtiendo en una mercancía que se puede comprar y vender. Entiendo que cuando Ferrer Viana insiste en el concepto de la “gestión” del paisaje urbano, advierte este cambio e incorpora el elemento adecuado para controlarlo. Creo que ICOUL debería profundizar en la concepción de valor de uso/cambio del espacio urbano, tanto en términos teóricos como prácticos, a nivel económico-político pero también cultural y subjetivo. El paisaje urbano de una ciudad, cuantificado en su valor de uso, nos da una imagen de la estructuración de una sociedad determinada, de cómo se relaciona con dos elementos claves: el trabajo y el disfrute. Esperamos que se cumplan las expectativas que está despertando el congreso ICOUL post pandemia en La Habana de la mano de la Fundación Antonio Núñez Jiménez . Hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío por el COVID-19. Será preciso identificar los cambios de uso y reposicionar la ciudad aprovechando las oportunidades de innovación y aporte de nuevas opciones de uso para infraestructuras y edificaciones cerradas o subutilizadas. El paisaje urbano compartido, este último año subutilizado, nos obliga a explorar nuevos usos y co-construir un paisaje renovado a través de una rehabilitación adaptativa y equitativa.

Desde el punto de vista que inspira nuestro congreso ICOUL, las políticas de paisaje urbano vienen referidas principalmente a la gestión del uso que de ese paisaje hace la ciudadanía. A ese valor de uso , en el sentido de pura utilidad material que satisface necesidades varias, al margen de lo que se pueda hacer en él o de cómo o para qué se le utilice, cabría añadir un valor de sensibilidad , que cabe atribuir a la percepción del paisaje por los sentidos. Este valor sensible puede ser positivo: verde urbano, bellos edificios o monumentos, o negativo: contaminación medioambiental, paisajes destruidos o visualmente repulsivos. A estos dos valores del paisaje cabría añadir un tercer elemento: el valor de relación . En este caso nos referimos al valor que tiene el paisaje urbano existente en relación con el tiempo pasado en el que se ha ido conformando. Aquí se valora la conexión entre los responsables de muchas de las formas actuales del paisaje y sus actuales receptores, en una especie de ejercicio semiótico de recuperación histórica. Algo que a mi parecer aparece vinculado con el orgullo de ciudad. De los valores enunciados parece claro que el que más se ha visto afectado por la pandemia es el valor de uso, que justamente es el que en mayor medida justifica los modelos de colaboración público privada susceptibles de ser activados en su mejora y mantenimiento. Hoy en día, contemplando la sucesión de ciudadanos que se mueven por las calles con su mascarilla y respetando las distancias de seguridad, existe suficiente evidencia para afirmar que el uso actual del paisaje urbano está directamente corelacionado con la actitud frente a la seguridad. De un paisaje urbano en el que la concurrencia era un elemento vital que daba seguridad a las personas, hemos pasado a su contrario. Lo que indudablemente supone una disminución importante en el valor de uso de ese paisaje. Una comunidad asienta su valor de pertenencia en el nivel de proximidad física y de reconocimiento entre las personas que la forman. Con la pandemia se están intensificando los miedos que disminuyen la utilidad del paisaje. Al miedo a la contaminación, a los accidentes de diversa índole, a las agresiones por inseguridad se añade ahora el miedo a la infección por la transmisión de un virus. Son miedos que, sumados al uso en el propio paisaje de los dispositivos tecnológicos que virtualizan la experiencia sensorial y sustituyen las virtudes del paseo y la conversación, hacen que el valor colectivo del paisaje se limite en algunos casos a la posibilidad de utilizarlo para la movilidad o, como está sucediendo últimamente, como protesta violenta que implica su destrucción, incendio de contenedores y devastación del mobiliario urbano. Una opción que añade un nuevo miedo al uso civilizado del paisaje urbano. Como nos dice el antropólogo argentino Ramiro Segura: “Los miedos no solo son un modo de hablar del mundo sino también una forma de estar en él, de vivir en la ciudad y de relacionarse con las demás personas”. Los miedos hacen que las personas cambien sus hábitos y se inhiban de usar el espacio, con lo que cada vez la gobernanza puede tener menos interés en evitar la degradación de los espacios públicos de la ciudad. Por más que las políticas municipales vayan destinadas a aumentar la cantidad de espacios públicos susceptibles de uso ciudadano el valor de lo colectivo disminuye ya que está relacionado no solo con la cantidad sino con su uso efectivo. La pandemia pasará, y podremos celebrar nuestro congreso en La Habana el próximo mes de octubre; pero su presencia durante todos estos meses nos ha de enseñar a tratar el paisaje urbano como un objeto de decisiones públicas que se basen en la complicidad de todos los patrones de conducta que lo definen, empoderando al ciudadano como su legítimo propietario, reconociéndole sus lógicas y formas de usar la ciudad, de tal manera que se sienta responsable de las decisiones que se tomen como forma estratégica de garantizar el uso del paisaje. Imagen: Xavier Cervera.

De monumental pueden calificarse, sin temor a la exageración, los empeños de Eusebio Leal Spengler en el rescate, conservación y atesoramiento del patrimonio de la nación cubana. Quizás dentro de esa magna obra no se conozca, en su real dimensión, alcance y trascendencia, los libros que, a lo largo del tiempo, preparó y publicó el Historiador de la Ciudad de La Habana. Texto completo del artículo aquí . Foto: Alexis Rodríguez.